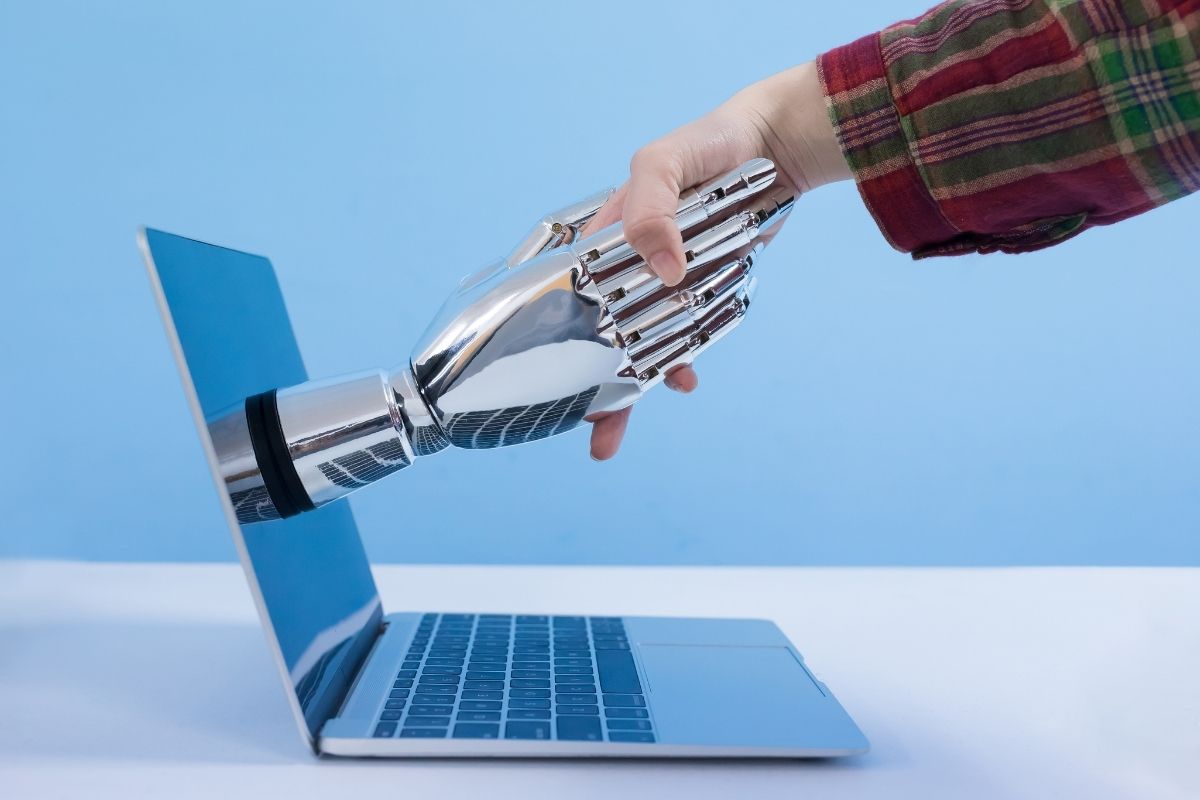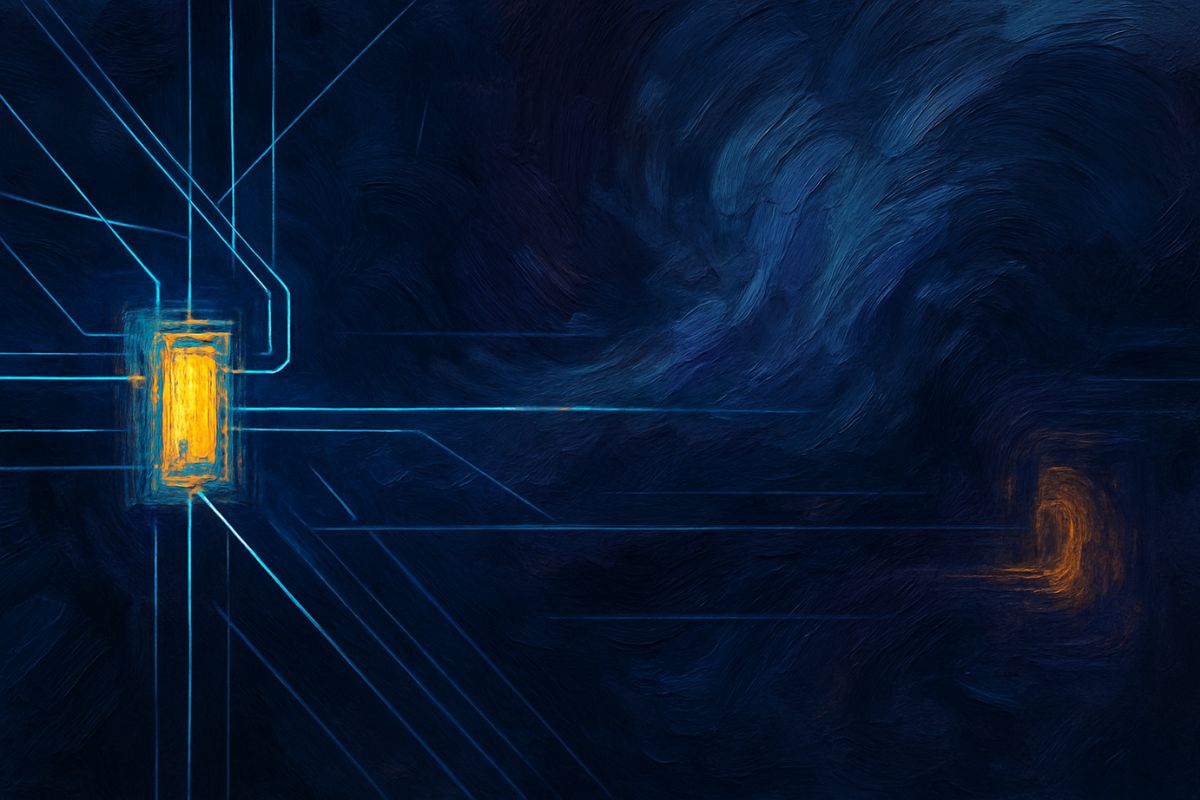El extraño futuro de lo humano en tiempos de IA.

La inteligencia artificial sigue entrando en todos los rincones de nuestra vida, desde los despachos de las administraciones públicas hasta las conversaciones más íntimas. Ese desembarco nos obliga a repensar no solo qué queremos de la tecnología, sino también qué significa ser humanos en medio de esta transformación.
Luis Enrique Velasco cuenta cómo en algunas administraciones locales se está utilizando ChatGPT “a mansalva, sin control alguno”. Funcionarios que cargan expedientes con datos personales directamente en un chatbot, sin anonimizar, sin formación y sin estrategia. Como advierte Concepción Campos, doctora en derecho, tener un chatbot suena “fashion”, pero si no hay una hoja de ruta clara, los riesgos son enormes: desde ceder soberanía hasta perpetuar sesgos raciales o de género. El sector público está ante una disyuntiva histórica: o se reinventa, o multiplica los riesgos.
Pero la pregunta no es solo qué hace la IA con la burocracia, sino qué hace con nosotros y con nuestra educación. Antonio Bahamonde, catedrático de la Universidad de Oviedo, planteaba que la irrupción de la IA es una oportunidad para reflexionar de nuevo sobre qué y cómo enseñamos. Si una máquina puede redactar un trabajo mejor que un alumno, ¿de qué sirve evaluar memorizar frases o reproducir fórmulas? La educación, dice Bahamonde, debería centrarse en lo que nos hace distintos: el razonamiento profundo, la creatividad, la capacidad de construir analogías.
Y es aquí donde la ciencia nos recuerda lo poco que entendemos incluso de nosotros mismos. Javier Sampedro, en su artículo Filosofía de lo extraño, recordaba que ni los humanos ni la inteligencia artificial comprendemos realmente la mecánica cuántica. Anton Zeilinger, Nobel de Física, llegó a decir que “no hay ningún mundo cuántico”, solo información sobre él. Richard Feynman lo dejó más claro: “Quien crea entender la física cuántica es que no la ha entendido en absoluto”. Es decir, incluso en los fundamentos de la ciencia seguimos perdidos.
A esa incertidumbre educativa y científica se suma la necesidad de cambiar la forma de medir el aprendizaje. Enrique Dans lo plantea sin rodeos: seguimos evaluando como si estuviéramos en el siglo XX. Los exámenes memorísticos, las redacciones cronometradas, las métricas que ignoran la capacidad de formular preguntas o de evaluar críticamente una respuesta. ¿De verdad un electroencefalograma nos va a decir si un alumno ha aprendido mejor porque su cerebro “se ilumina” más al escribir sin IA?
Pero si hablamos de lo humano, nada tan humano como el vínculo emocional. Dylan Freedman narraba en The New York Times lo que ocurrió cuando OpenAI lanzó GPT-5. Muchos usuarios sintieron que la nueva versión era más fría, menos cercana. La compañía tuvo que recular y devolver acceso a GPT-4o. Psicólogos como Nina Vasan recordaron que el dolor de perder un vínculo con un chatbot se procesa en nuestro cerebro igual que la pérdida de una persona real. Y eso nos abre un debate inédito: ¿hasta qué punto estamos creando relaciones parasociales con máquinas que sabemos que no sienten, pero que nos reconfortan?
Finalmente, volvemos a Javier Sampedro, esta vez con la pregunta definitiva: ¿pueden pensar las máquinas? Si pensar es procesar información y aprender, sí; si pensar es tener conciencia o sueños propios, no. Arthur C. Clarke decía que cuando un científico viejo afirma que algo es imposible, lo más probable es que se equivoque. Quizá no se trate de decidir si las máquinas piensan, sino de aceptar que en esta convivencia con la IA, lo verdaderamente extraño es que seguimos sin entendernos del todo a nosotros mismos.
En este futuro incierto, la pregunta no es solo qué hará la IA con los datos, con las aulas o con los vínculos emocionales. La pregunta es qué haremos nosotros con el tiempo, el criterio y la creatividad que aún nos quedan como humanos.
La solución para al menos minimizar riesgos y darnos una oportunidad: Educación. Con mayúscula. Y tilde en la “o”.
Referencias.
- Velasco, L. E. (2025, 25 de julio). La IA sacude al sector público: “En algunas administraciones locales se está utilizando ChatGPT a mansalva, sin control alguno”. El País. Recuperado de https://elpais.com/tecnologia/2025-07-25/la-ia-sacude-al-sector-publico-en-algunas-administraciones-locales-se-esta-utilizando-chatgpt-a-mansalva-sin-control-alguno.html
- Bahamonde, A. (2025, 24 de julio). En la era de la IA, ¿qué y cómo deberíamos enseñar? El País. Recuperado de https://elpais.com/tecnologia/2025-07-24/en-la-era-de-la-ia-que-y-como-deberiamos-ensenar.html
- Sampedro, J. (2025, 2 de agosto). Filosofía de lo extraño. El País. Recuperado de https://elpais.com/opinion/2025-08-02/filosofia-de-lo-extrano.html
- Dans, E. (2025, 20 de agosto). Let’s stop measuring learning like we’re still in the 20th century. Medium. Recuperado de https://medium.com/enrique-dans/lets-stop-measuring-learning-like-we-re-still-in-the-20th-century-cae48ce04f75
- ChatGPT (modelo GPT-5). (2025). ChatGPT [Modelo de lenguaje]. OpenAI. Disponible en https://openai.com/gpt-5/
- Sampedro, J. (2025, 24 de agosto). ¿Pueden pensar las máquinas? El País. Recuperado de https://elpais.com/ideas/2025-08-24/pueden-pensar-las-maquinas.html