El texto es un proceso y no un producto y otras reflexiones de una profa de lengua

Una recién egresada de licenciatura frente a un grupo de segundo año de secundaria. Mis estudiantes tienen entre doce y catorce años. El salón huele a una combinación de sol, sudor y comida chatarra. No puedo abrir las ventanas porque hay que mantener el aire acondicionado encendido. La temperatura sube los cuarenta grados centígrados. Mi clase empieza cuando terminan los veinte minutos de recreo previo al último periodo de su jornada. Es decir, después de medio día. Una docena de adolescentes entra al salón con gotas de sudor recorriendo el rostro. Van dejando un caminito que delata lo que hicieron en su descanso. Un caminito compuesto de transpiración, hormonas y tierra. Se limpian la frente con un movimiento de brazo que termina por ensuciar la camiseta blanca del uniforme. La evidencia queda en la tela que cubre sus hombros. Y ahí, en una esquina, me encuentro yo, la profe de lengua con la tarea del día: escribir un cuento.
Que alguien se apiade de mí.
La verdad es que duré poco dando clases en secundaria. Tengo más experiencia en bachillerato. Pero, en ambos casos, la situación es la misma: no les gusta leer ni tampoco escribir. Aunque, debo decir, disfrutan más la escritura; sin embargo, no les encanta la retroalimentación y, por ende, ni corregir ni editar. No estoy diciendo nada nuevo. Cualquier docente lo sabe. No obstante, las habilidades de lectura y escritura son imprescindibles en la formación estudiantil, tanto para quienes buscan continuar con una carrera profesional y académica, como para quienes se dediquen a trabajos técnicos, de cuidados o del hogar. Leer y escribir son parte de una serie de prácticas sociales. En el mundo en el que vivimos, las habilidades de lectoescritura nos permiten acceder a servicios, trámites, convocatorias y a conocimientos, por supuesto. No es el único medio, aunque sí el de mayor prestigio. Entonces, ¿cómo motivamos a quienes se sientan en nuestras aulas a desarrollar habilidades de lectura y escritura cuando hay una fuerte resistencia de su parte?
—Un texto narrativo se compone de personajes, narrador, espacio, tiempo y trama —les digo a mis estudiantes mientras toman notas en su cuaderno.
Explico cada uno de los elementos y les pido que ahora escriban su propia historia. Un cuento breve. Un alumno se niega. No quiere escribir. Le pido una vez más que lo haga. Insiste en que no va a hacerlo. Le pregunto por qué. Él, ya molesto, contesta desafiante:
—Porque no quiero —así, sin más.
Se hace un silencio en el salón. Las miradas del resto del grupo están sobre él y sobre mí, la profe joven de lengua. Yo, con todavía brillo en la mirada, le pido que piense en su cuento favorito.
—Ninguno, profe, a mí no me gusta leer, nunca he leído un libro ni un cuento. ¿Me deja ir al baño?
—No, espera. Primero debes definir los elementos de tu texto para que, cuando vuelvas, te pongas directamente a escribir —se hace otro silencio durante algunos segundos y pregunto— ¿Quién va a ser tu personaje principal, el protagonista de tu historia?
Tira su cuaderno al suelo con violencia y nos sobresaltamos ante el golpe. Mi alumno se acuesta sobre el mesabanco y cubre su cara con sus brazos. Se esconde. Me dice de nuevo que quiere ir al baño.
—¿Quieres ir al baño o quieres evitar escribir esa historia? Si de verdad quieres ir al baño, ve, adelante. Si solo quieres evitar hacer la tarea del día, me temo que necesitarás más que eso.
Levanta el rostro y voltea a verme. Ahora sí está muy molesto porque no cedo tan fácilmente.
Si pienso en cómo aprendí a escribir, no logro recordarlo del todo. La primera vez que me corrigieron un texto iba en primer semestre de preparatoria y la maestra me dijo que evitara las repeticiones y los adverbios que terminan en “mente” porque causan cacofonías. Nunca lo olvidé. Regresé a mi casa, hice esos cambios y entregué el ensayo. Tenía cien en mi calificación. Después de eso, ya en el último año de bachillerato, llevé la materia de Redacción avanzada. Leí un texto en voz alta mientras se proyectaba en grande para todo el salón, y la maestra —otra, no la misma de primer semestre— me dijo que tenía demasiados paréntesis. Lo agregué a mi lista: evitar repeticiones, adverbios que terminan en “mente” y los paréntesis. Pero estas tres recomendaciones me sirvieron poco cuando me enfrenté a la escritura académica y literaria. Cuatro años y medio de licenciatura me pasaron de noche. No aprendí a escribir ni a enseñar a cómo escribir. Pero ahí estaba yo, una recién egresada frente a un adolescente de trece años pidiéndole que, por favor, escribiera un cuento, anda, vamos, tú puedes.

Comencé a tomar talleres de relato y ficción cuando entré a la maestría. Entonces sí, después de dos años de posgrado, y año y medio de talleres literarios, aprendí a escribir. Mis maestras me hacían comentarios, me acompañaban en el proceso, me regresaban el manuscrito, lo rayaban y me hacían observaciones; lo corregía, se los mostraba de nuevo, me decían qué había hecho bien y qué había hecho mal, me daban a leer ejemplos, me indicaban sus características, me pedían que los imitara. Así una y otra vez, un ir y venir constante. No había una calificación de por medio. Si tenía cien o reprobaba. Entendí que era práctica, un proceso, que lograr un buen texto llevaba trabajo. En pocas palabras, como dice mi mamá, “no son enchiladas”.
Después de esto, aprendí, también, a cómo enseñar a escribir. Esto último, en realidad, me resultaba más difícil que el mismo proceso de escritura. No tenía ningún referente teórico, era pura experiencia, prueba y error. Así que me obsesioné con el tema. Quería enseñarle a la gente a escribir. Quería enseñarle a cada persona inscrita en mis materias que podían escribir, que tenían algo que contar, que no hay fórmulas mágicas, pero sí ciertas pautas. Y yo quería dárselas. Claro que, para el momento en el que me encontraba frente a un alumno adolescente negado a escribir un cuento, yo no tenía ni idea de cómo hacerlo.
—Entonces, voy a escribir de cómo odio su materia —me dijo mientras arrancaba una hoja de una libreta cuadriculada y le quitaba el lápiz al compañero de al lado.
—Me parece perfecto, ya tienes un buen tema —le contesté sin mostrar ni una sola emoción, entre una empleada de gobierno y yo no había mucha diferencia.
Así que se puso a escribir. Se puso a escribir con odio. Y, mientras escribía, lo leía en voz alta. —Había una vez una maestra horrible, muy mala, que no dejaba ir al baño a sus alumnos hasta que escribieran un cuento… —gritaba sin voltear a verme, sin despegar la vista de la hoja y el lápiz.
El grupo en silencio, estaba más entretenido que con cualquiera de mis clases habituales.
—Muy bien, buena introducción —continuaba animándolo a que no parara. Así que seguía y leía más fuerte. La dinámica continuó por unos diez minutos más. Escribió un total de tres cuartillas.
Dice Peter Elbow, en su libro Writing with Power, que uno lucha con la escritura. Escribir es como querer domar una bestia, como pelear contra un demonio, como intentar meter una serpiente en una botella. Es un campo de batalla, pero si en esa lucha le rompes la columna vertebral a la víbora, te metes en problemas porque, en ese momento, tienes poder absoluto. Ya puedes decir lo que quieras. La víbora se convierte en un fideo. De alguna manera, explica Elbow, esa lucha le da fuerza a tus palabras. Tenemos que tener poder sin acabar con la batalla. No hay que matar a la bestia, hay que domarla. Si la matamos, el texto se vuelve monótono. Eso deja claro por qué hay personas que escriben de manera fluida y clara, aunque sus textos no dicen nada. No provocan nada. Son textos aburridos. (¿Ahora entienden por qué hay tantos libros de gente blanca y privilegiada que están perfectamente escritos, pero son planos como una cortina de baño?)
Mi alumno entregó su cuento y fue de los mejores. A la mayoría nos gustó. Nos reímos y lo felicitamos. Él sonreía y olvidó por completo cuán enojado estaba conmigo. Su texto tenía muchísimas faltas de ortografía y redacción, pero no importaba. Su cuento tenía vida. Su cuento provocaba algo en quienes lo leímos o escuchamos. Y él logró domar a la bestia sin darse cuenta. Ni se acordó de que tenía ganas de ir al baño. Por mi parte, no estaba segura de haber hecho lo mejor. En este caso, tuve suerte, mas no había sido una estrategia pensada o planeada. Solo respondí y actué conforme creí adecuado. La realidad era que no estaba preparada para afrontar una situación así.
Aún no tengo todas las respuestas para mi yo joven recién egresada como profe de lengua. Mi experiencia como docente y escritora me ha dado ciertas herramientas. La más clara es, sin duda, que enseñar a escribir es enseñar un proceso. Un proceso de escritura que no es sencillo. Es dejar de enfocarme en el producto para poner más atención en los cómos. En todo el trabajo previo para que esté listo el texto. Es enseñarles a perder el miedo a equivocarse, a dejar de buscar la perfección a la primera, a quitarles esas concepciones de que los errores son malos y se castigan. Enseñar a escribir es enseñar a manejar la frustración, a combatir el síndrome de la impostora, a encontrar nuestra voz. Enseñar a escribir no es enseñar gramática ni literatura. Son herramientas, sí, ayudan a tener una redacción clara o a encontrar recursos, pero no son suficientes para que alguien escriba. Sé las reglas de acentuación desde el primer grado de secundaria, pero aprendí a escribir hasta que estaba en el posgrado, y todavía no termino de aprender a enseñar cómo escribir.
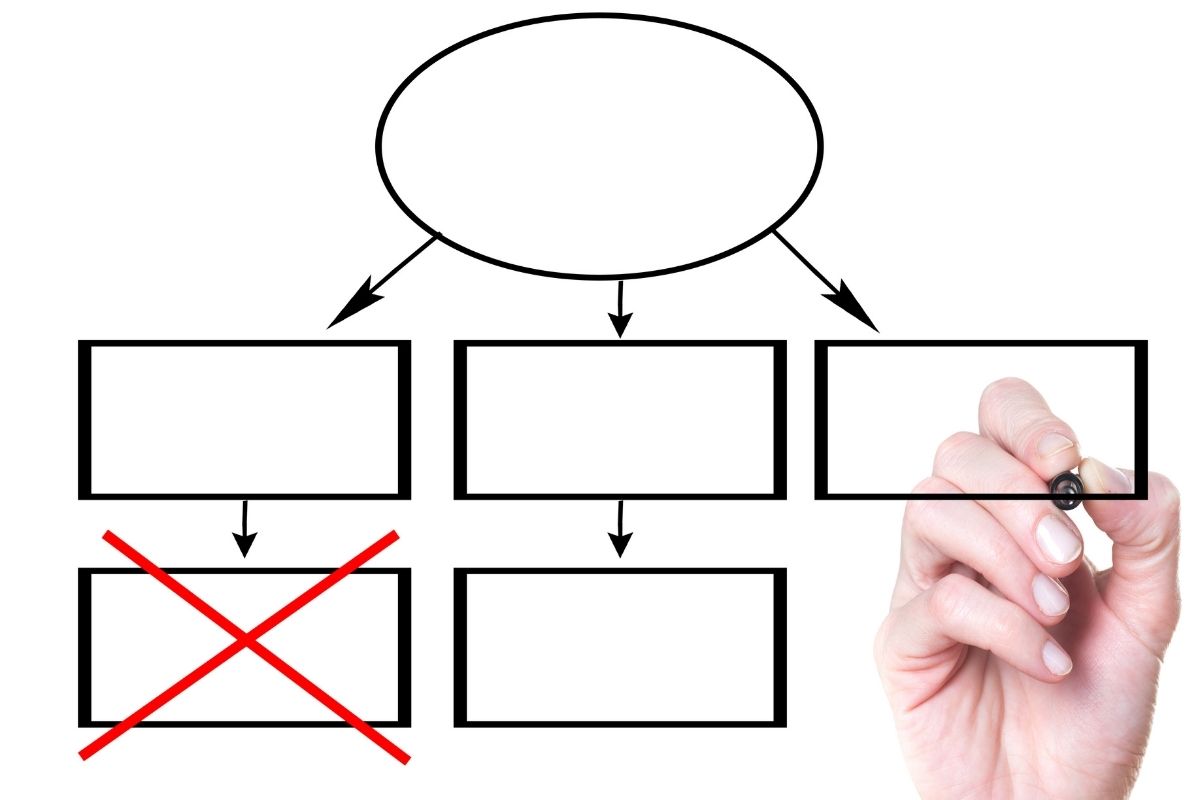
Cada vez pienso más en los programas de las asignaturas de redacción o escritura y cómo están plagados de reglas, de conceptos, de clasificaciones y uno que otro consejo. Me pregunto, entonces, ¿a qué hora escriben?, ¿en qué momento se retroalimenta?, ¿cuándo se reescribe?, ¿hay espacio para corregir y entregar de nuevo el texto? En la mayoría de los casos, no lo hay. Puedo apostar que muy pocas veces nos dan la oportunidad de mejorar lo que escribimos. Si tenemos suerte, nos dirán qué hicimos mal. Ya será para la otra, el próximo ciclo o semestre, que podamos evitar esos errores. Pero, aun así, nos seguimos enfocando en el producto. La evidencia de trabajo del alumnado es lo que entrega, no el proceso para llegar a esa entrega porque, en realidad, no existe ese proceso. No se enseña. Y, si se enseña, no se aprende en un semestre.
Poco a poco he ido cambiando mis técnicas para enseñar a escribir. Mis estudiantes se sorprenden cuando les pido textos cortos, a veces solo párrafos o unas cuantas palabras. O cuando les pido que me hablen de chilaquiles, de fútbol, de su artista favorito o de algún meme de moda. No necesito textos largos ni temas serios para identificar lo que necesitan mejorar en su escritura, para enseñarles a ordenar su discurso, a utilizar marcadores discursivos o a agregar descripciones y diálogos en su texto. Lo que se necesita es tiempo. Es paciencia. Es retroalimentación. Y tener claro qué es ortografía, qué es redacción, qué es estilo. Qué tipo de texto quiero que escriban, con qué características, qué recursos necesitan para ello. La mayoría logra dos o tres miniensayos —término empleado por el grupo Didactext de la Universidad Complutense de Madrid— que comparten con gusto con el resto de la clase.
Un par de estudiantes me ha escrito después, ya que no soy su profe, para decirme que escribió algo: un cuento, un poema, un ensayo, un texto para la universidad. Cuando eso pasa, recuerdo a aquel alumno de secundaria que aventó el cuaderno al piso, que escribió un cuento con dolor de estómago, que siguió batallando para escribir durante todo el ciclo escolar, pero, al menos, ya no tenía miedo de hacerlo. Mientras yo, ahora, ya no solo corrijo acentos con pluma roja.









